[mkdf_dropcaps type=»normal» color=»#ff3154″ background_color=»»]T[/mkdf_dropcaps]iempos complicados para las certezas: debíamos aferrarnos a ellas si queríamos progresar, seguros de lo que veíamos y tocábamos, al final objetivo del ser y conocer. Determinar la meta; determinar el camino. Pero la historia siempre borra las certezas y, a su vez, siempre suponemos que la historia es algo que escribe los libros con sucesos que ocurren a otros. Ahora admitamos lo ridículo de esa idea con una agenda para aplaudir y aporrear cazos desde el confinamiento de nuestro balcón. Mientras, hay un gráfico en Youtube que marca infectados, críticos y muertos como valores de bolsa. Actualizándose a cada expiro.
De lo global a lo local: ayer, en plena vigencia distópica, los juzgados de guardia de Barcelona simulaban un quirófano; mascarillas, guantes y protocolo de distancia y alineamiento. La primera vez que los funcionarios querían estar ahí todavía menos que los detenidos. Las declaraciones o se hacían de pie, con juez, abogado, policía y acusado en cada esquina de una sala repleta de sillas y mesas vacías, o directamente ni se hacían. En ningún caso se firmaban como antaño. La tendencia será que si su señoría escucha tu versión de los hechos, es probable que piense en mandarte a prisión preventiva. A primera hora el único aparentemente feliz era el bedel o, como hará bien en autodenominarse, el ordenanza.
Convengamos que hay muchos ordenanzas en los juzgados mastodónticos de Barcelona. Dejo su identidad está a salvo, aunque es un hombre que incita a esa sospecha del demasiado simpático. Nadie conseguiría ser demasiado simpático todos y cada uno de los días, quizá grises, de ordenanza a no ser que oculte algo. Aforismo en boga: no tengo pruebas y tampoco dudas. Pero cuando me lo cruzo terminando la mañana, guarda un gesto mohíno, adiós apenas musitado y cabeceo. De inmediato también encuentro a Jordi, buen abogado al que saludo llevándome la palma al corazón; intento poner de moda el gesto entre ateos. Defiende a un detenido que robó una botella de whisky en el Lidl, hurto menor de no ser porque su carrera fue tan rápida que no do tiempo a la puerta automática para abrirse. Así atraviesa el cristal, acaba ensangrentado por el suelo y acusado de robo con fuerza. Los dos evocamos el capítulo de Los Simpsons donde las puertas automáticas tampoco se abrían para Bart. Había vendido su alma. Aquí, solo fue por una botella de whisky.
Entonces entramos, algo separados según la norma social, en la sala de espera de letrados. Allí el ordenanza ha colgado un folio. Mi colega Jordi lo define, magistral siempre, como algo situado «entre el apocalipsis más cutre y quizá el ofrecimiento sexual». Acababan de robar el gel desinfectante de los abogados.
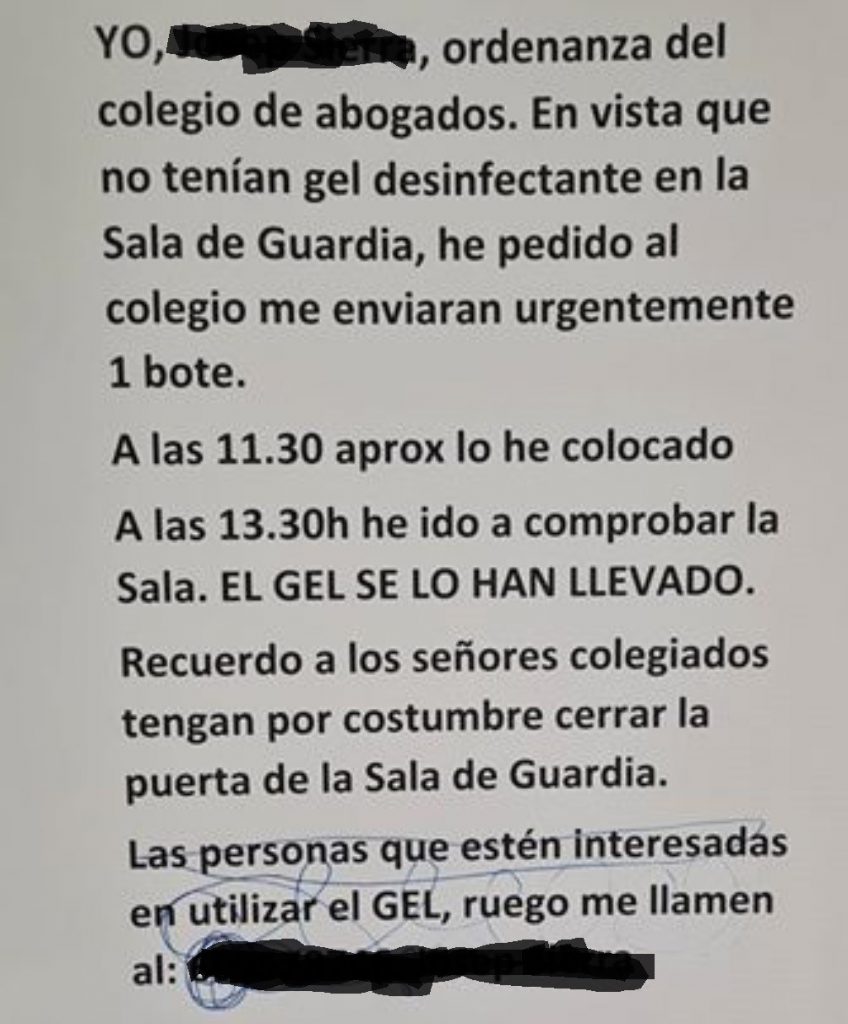
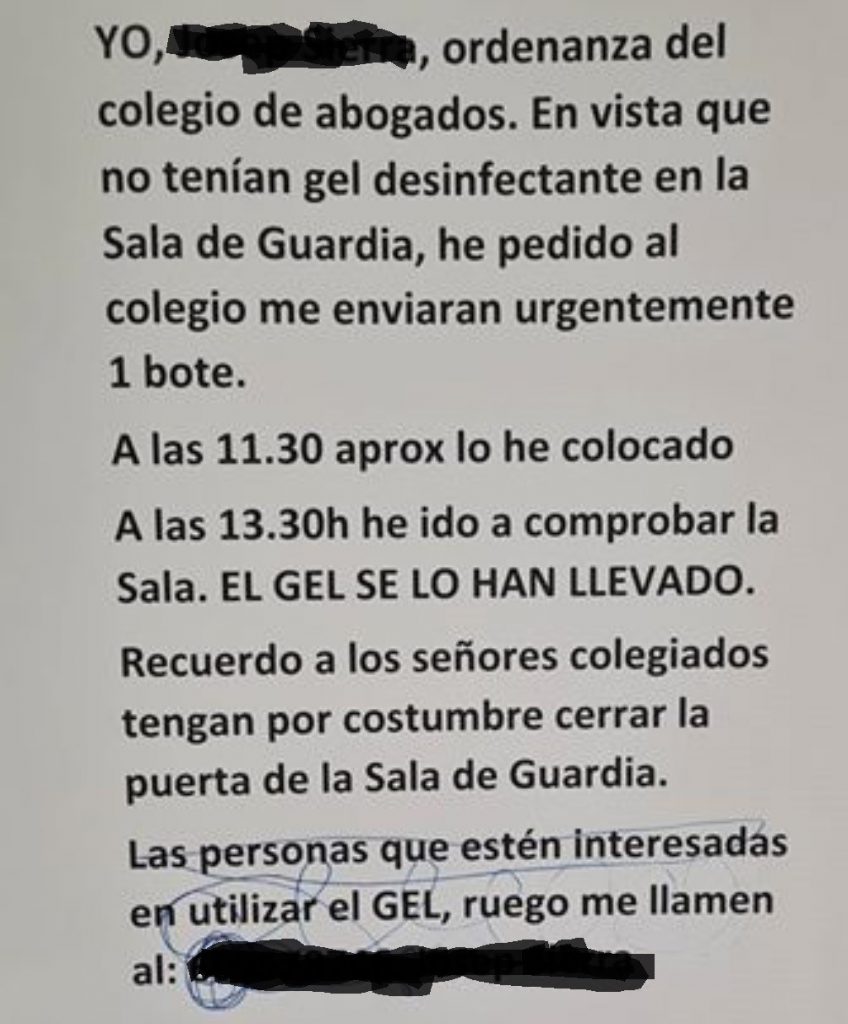
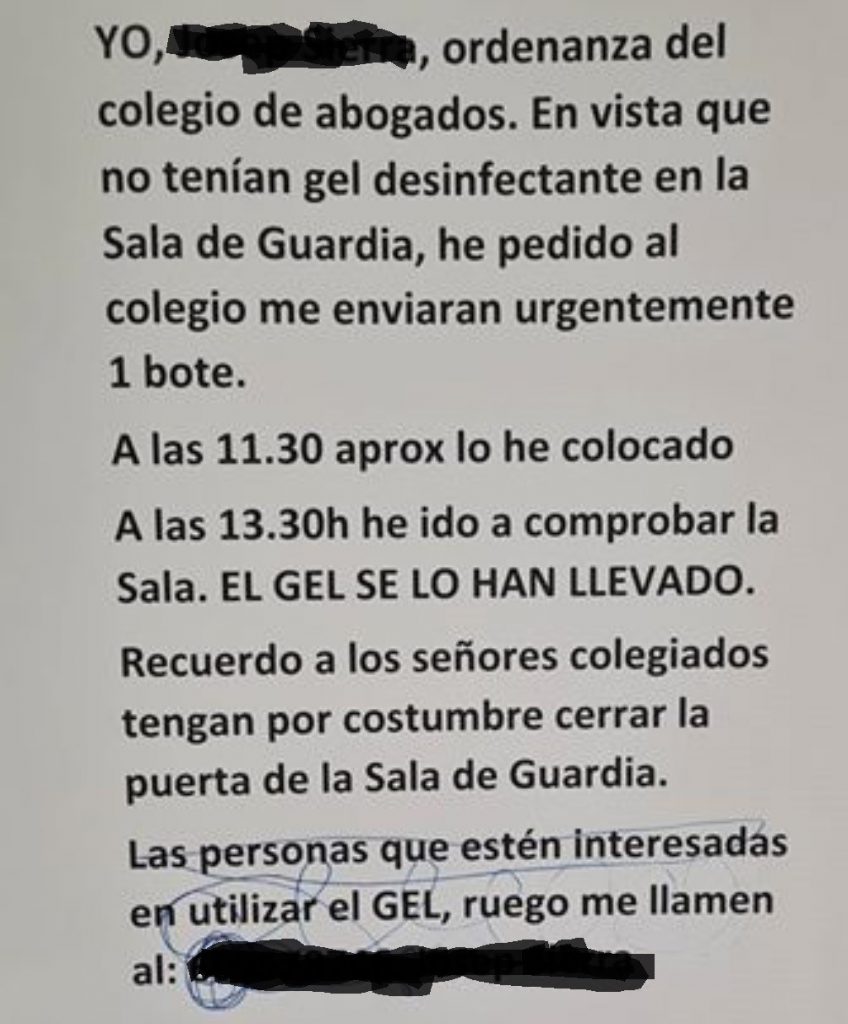
Jordi continuó especulando que el que lo había robado no podía ser otro que el autor de la nota, que se trataba de un «macabro juego» en el que había que seguir sus reglas si no querías infectarte. Nadie comprobó qué sucedía de mandar un mensaje con QUIERO GEL al número aquí convenientemente tachado. Sin embargo, pasamos de la anécdota a la categoría: este ordenanza quebró el mismo día que quebraron sus certezas. Encorsetado en un mundo de formalismos arcanos, togas, golpes de mazo y artículos crípticos, no podía asumir que un profesional del Derecho te birle el desinfectante en una pandemia.
Ahí, juego de antagonismos, recordé a un vagabundo ruso que asistí una década atrás en el turno de oficio. Llamémosle Igor, en su declaración de incoherencias etílicas y oníricas acabó diciéndole a su señoría algo así de que la única regla que no tenía excepción era no tener reglas. Admito que la frase no resultó tan estética, pero la palabra «regla» chapurreada y la conclusión sí estaban. Le había roto el pómulo a otro vagabundo bajo el elevado de la Estación de Sants. Donde, allá por el 2009, envidiable tiempo de solo crisis económica, personas sin hogar acampaban al lado del puesto dominicano de salchipapas. El que, milagro mediante, alimentaba a las mandíbulas desencajadas que salían de la discoteca Space, luego Ker y ahora, ya más viejo, no sé el nombre del local. Me acuerdo de Igor porque entró en la sala de vistas con un mono de papel de plata, guantes, mascarilla y hasta gafas de soldador. Todos los presentes, de pie, repartiéndonos por las esquinas, con la misma cara de miedo y asco que hoy te encuentras en esos juzgados, en el supermercado, en el taxi; en la vida. Tenía sarna. Y se había enterado cuando lo llevaron al médico de calabozos para colgarlo de ansiolíticos. De aquella sí firmó la declaración con la mano enguantada. Fue puesto en libertad después de que le insistieran, a un vagabundo, en que debía de garantizar dirección y número de teléfono para citarlo años más tarde a juicio. Por supuesto nunca volvió a aparecer. Aunque aquel mediodía, cuando yo regresaba al despacho en moto, sí cruzó delante de mí el paso de cebra de Gran Vía. Iba ya sin el traje de aislamiento, pero con su sarna radical y el bocata de tortilla de la celda. Silbando un paso alegre hacia su nada. Fragmentos de nada que en realidad, hoy, significan todo.
Desde un punto de vista evolutivo los virus exitosos no son los más letales, sino los más contagiosos. Por eso en estos tiempos inciertos existen dos modelos a replicar: el ordenanza derrotado por un gel y el vagabundo triunfal por un bocata de tortilla. Solo uno soportaría la vacuidad de lo que, lacónicamente, dijo la jueza al terminar aquella declaración sin saber si nos llenaríamos de ampollas, que es lo que estamos escuchando en la televisión, en la radio, en Instagram incluso, de la misma autoridad en la que depositábamos nuestras certezas: «A cuidarse».

